Mundo electrodependiente y País Grafton / Alejandro Kaufman
- Revista Adynata

- 3 ago 2025
- 4 Min. de lectura
Actualizado: 7 ago 2025
Mundo electrodependiente y País Grafton [i]
De las grandes mutaciones en curso, en sus debatibles y variables formas, entre lo aterrador y lo fascinante como devienen, no se infiere qué pensar y menos aún si validar consentimientos. Del hecho de que se nos intimide con revolucionarias transformaciones acerca de lo que somos no se legitima en consecuencia ninguna verdad (sin nunca haber sabido qué somos). Es tanto lo que cambia, mientras no sucede lo mismo con la economía libidinal, al contrario del supuesto acerca de que subjetividades son como softwares actualizables por una especie de Microsoft o Apple que se da por hecho y nos reprograma. Entonces, los conformismos, los ciclos de la marmota, la repetición sintomática de pulsiones que antes leíamos en libros de historia, no nos hablan de cambio sino de perseverancia de lo que somos, producto de millones de años de evolución y milenios de cultura y lengua. Asumir tales enunciados no resuelve nada de por sí, pero al menos pone en tela de juicio la entrega incondicional a la inundación sobre la que se nos machaca con ritmo de reloj atómico. La potencia publicitaria con que pretenden normalizar de manera instantánea iniciativas tecnológicas entre extravagantes y radicales no tiene antecedentes. Nunca una gran transformación tecnológica, incierta en sus utilidades y secuelas, como lo fueron todas en sus inicios, estuvo acompañada de semejante colosal aparato de persuasión y sometimiento. Nunca fortunas inconmensurables, acumuladas en pocas manos y con gran velocidad en términos generacionales e históricos, sustentaron déspotas demenciales autopercibidos como dioses del Olimpo y dispuestos a sobrevivir a una extinción del mundo tal como lo conocemos, suscitada por ellos mismos.
Es la constancia o invariancia de la economía libidinal, en cuanto persiste (no todo en ella lo hace dado que también es histórica), aquello que da cuenta de la ausencia, de hecho, de toda conversación pública sobre experiencias anteriores de grandes transformaciones que fueron tal vez más lentas que las actuales, y que transcurrieron entre salir corriendo de la sala cuando venía el tren de frente en la pantalla del cine originario (no importa si el hecho ocurrió o es apócrifo porque representa el pánico constatable de muchas otras formas menos impresionantes que aquella, en una sola escena) y entregarse al dulce sueño de la fantasmagoría distópica.
Cualesquiera de los grandes cambios modernos de los últimos siglos surgieron de avances tecnológicos o culturales puntuales y originarios cuyas dimensiones no fueron advertidas del modo en que mucho después sedimentaron tramas complejísimas; sus génesis olvidadas. Hablamos ahora de pérdida de derechos como si siempre hubieran existido, en lugar de recordar cómo se conquistaron desde experiencias de opresión que para nuestros ojos actuales fueron atroces, no obstante que en su momento normales. Y normales no significaba que moralmente se consideraran inocuas o aceptables, solo que eran minorías quienes así lo pensaban y escribían. Dejaron testimonio. Abrevar en el pasado nos permite imaginar futuros en que se consideren demenciales y absurdas tantas de nuestras actuales costumbres, como va a suceder cuando faenar animales se convierta en todos los casos en un crimen, y la dieta humana esté asegurada por producción artificial, como ya es incipiente entre el laboratorio y algunas primeras prácticas.
Repiten continuamente el inventario de grandes innovaciones, como también se hizo en épocas anteriores, con la diferencia de que en tiempos idos la narrativa era de progreso, su inevitabilidad y sujeción a advenimientos fatales ofrecía un premio utópico. En la dispar actualidad las innovaciones también se autoconsideran destínales y progresivas, pero ya vienen como apocalípticas sin que nos demos el tiempo, el lugar ni la oportunidad de pausar, examinar, prever, alentar cuidados. Vienen como apocalípticas porque se las acopla con una retórica del desastre, funcional al goce tanático del fin del mundo. Si primero proliferaron ficciones apocalípticas masivamente destinadas a entretenernos, apenas después emergieron discursos de catástrofe devenidos rutinaria industria cultural incluso bajo la forma del ensayo, entretenimiento letrado destinado a una recepción educada, afín al disfrute de la curiosa libertad que otorga la muerte, cuando todo se reduce a un presente continuo de cubierta del Titanic. Es, claro, una degustación, un juego no inocente pero tampoco responsable ético ni cognitivo de sus enunciados.
Conjeturemos una designación para nuestro siglo largo, ya en carrera para una segunda centuria: época caracterizada por ser electrodependiente. No fue así como se entendió la electricidad cuando comenzó a sostener la existencia, sino un proceso que como otros propios del progreso penduló desde una libertad como promesa a una obligación como consecuencia. Si no hace mucho cortar la electricidad era una incomodidad relativa, desde fecha más reciente la interrupción generalizada del suministro implica pérdida masiva de vidas, sostenidas en la normalidad por medios técnicos que la requieren. Ahí reside un verdadero cambio radical todavía no del todo consumado, cuando en un futuro indeterminado tengamos la conexión eléctrica como parte inseparable de nuestras existencias, y la interrupción del suministro sea concebida como ahora la detención cardiorrespiratoria. A este pasaje no es para nada ajeno haber conocido (científicamente) desde hace algo más de dos siglos que nuestro propio cuerpo contiene fluidos bioeléctricos para su reproducción viviente.
Biopolítica no debería ya ser destino y entretenimiento sino nuevo desafío de politización, de procurar el cese de la disociación entre existencia social y vida técnica, cuando es en la vida técnica, no en su forma fetichizada más inmediata, sino en su condición de inmanencia, donde se dirime la política, entendida como conflicto, emancipación, condición ética de la existencia.
Que transformaciones no sean fetiches concurrentes que nos invaden para fascinarnos sino resignificación de categorías y nuevas sintaxis que discutir, tierras ignotas que visitar para la emancipación, y no ya para el exilio tanto por cancelaciones masivas cuanto por expectativas de genocidio y extinción. En esta saga, la estatalidad es escenario de la agencia social y no mero aparato de poder y dominación, porque es donde se dirimen conflictos de otro modo insalvables y porque la demolición de la estatalidad es el deseo irrenunciable de las corporaciones monopólicas totalitarias globales, verdaderos enemigos de la libertad, aun en su nombre y pretexto.
Vamos hacia una condición de posterioridad de lo conocido, en la cual no están inscriptas en piedra (lo viejo que funciona) sus determinaciones ni configuraciones por más colosales máquinas de persuasión esclavista con que exitosamente narcoticen.
Reproducido de El viento común, Revista de discusión política, nº 2, julio 2025: https://linktr.ee/elvientocomun
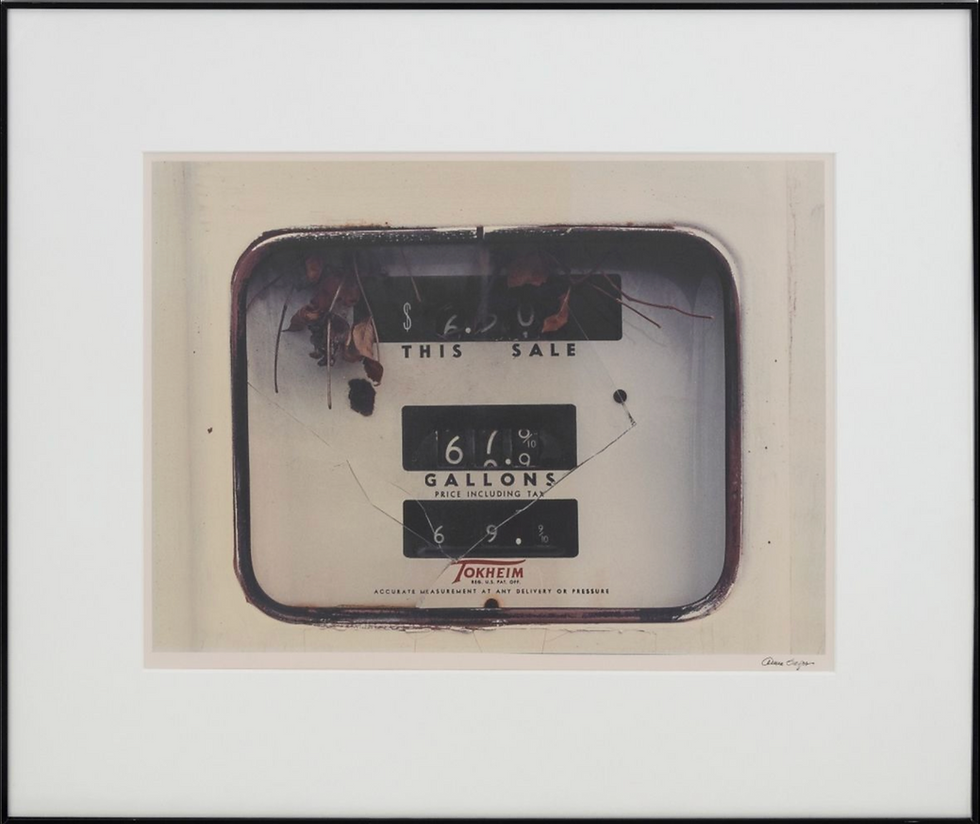



Comentarios